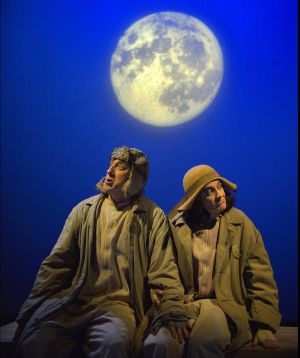Sófocles
fue premiado con el cargo de estratego por su triunfo con Antígona (442 ac).
También fue miembro del Consejo Supremo de los 10 Probulos y con ello contribuyó
al giro oligárquico en el gobierno ateniense. Se le asocia con el culto a
Asclepio y al de las Musas. Quiero ello decir que el autor trágico representaba
a la sociedad conservadora de su tiempo, amante de la tradición y de la
religión, pero eso no obstó para que en sus obras defendiese puntos de vista
contrapuestos. De sus probables 130 tragedias se conservan 7. Era un teatro en
verso, sin estrofas pero en trímetro yámbico, en el que al recitado se unía el
corifeo, los coreutas, la coreografía y la música. Los actores, detrás de
máscaras, representaban un carácter, la fidelidad familiar, el orden del
Estado, que se manifestaba a través del diálogo y en contraste con otros
personajes. Si pudiéramos reproducir aquel espectáculo, estaría más cerca de
nuestra ópera que de nuestro teatro. En él no se transmitían tanto ideas en litigio
como una “sabiduría más profunda que la que el poeta mismo puede encerrar en
palabras y conceptos” (Nietzsche). El teatro griego, de creer a Aristóteles,
debía tener un efecto purificador. Representado en las fiestas de Dionisio,
tres días al comienzo de la primavera, o en las Leneas, en invierno, tenía un
carácter religioso, relacionado con los misterios de Eleusis, y propiciaba lo
que en ellos se buscaba, la aceptación jubilosa de la mortalidad, la superación
del miedo a la muerte. El héroe trágico es consciente de su excentricidad, de
su desarraigo, enfrentado por sus acciones a fuerzas que están fuera de su
control, en él sólido orden divino, no conoce, por ello, el consuelo ni la
redención.
Antígona
carga con el destino de sus hermanos, nacidos de la antinatural unión de Edipo
y Yocasta. Para ella, “Un mortal no puede transgredir las leyes no escritas de
los dioses”. Ello le lleva a desobedecer la ley de Creonte, el tirano de la
ciudad de Tebas, que ha ordenado que a Polinices, su hermano, “ni se le
entierre ni se le llore”, que sea “pasto de las aves de rapiña y de los perros”,
por haberse levantado contra su ciudad. Cuando su juiciosa hermana, Ismene, le
espeta que “obrar por encima de nuestras posibilidades no tiene sentido”,
Antígona le acusa de cobardía como acusa a los demás tebanos “que no se atreven
a alzar la lengua contra la tiranía”. Así quedan fijados los dos caracteres
enfrentados: Antígona, que representa las leyes de la familia, la ley natural
que deriva del orden divino, y al mismo tiempo la rebelión contra el usurpador,
el tirano que le impide mantener el respeto a la piedad. Y Creonte que, por el
contrario, es quien asegura el orden del Estado frente la anarquía. Gobernar,
asegura, es tomar las mejores decisiones y al gobernante justo sólo se le puede
obedecer. Ambos se encastillan en sus posiciones, sabiendo que les llevan a la desgracia.
Por ello, Sófocles, aunque partidario de la posición de Antígona, presenta un
punto intermedio, el de Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona: “No
mantengas en ti mismo”, le ruega a su padre, “sólo un punto de vista: el de lo
que tú dices y nada más es lo que está bien. No existe ciudad que sea de un
solo hombre”. Posición reforzada por el ciego Tiresias que aconseja la
prudencia como la mejor posesión del gobernante, al tiempo que le dice a
Creonte: “¿Qué prueba de fuerza es matar de nuevo al que está muerto?”. Ni Antígona
ni Creonte ceden y si Creonte lo hace es cuando ya no hay remedio. De sus actos
se deriva la desgracia, la propia y la de los suyos. “Esta ley prevalecerá:
nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia”, sentencian
los coreutas”.
Creonte: “Al que la ciudad designe se le debe obedecer No
hay desgracia mayor que la anarquía: ella destruye las ciudades, conmociona y
revuelve las familias; en el combate, rompe las lanzas y promueve las derrotas.
En el lado de los vencedores, es la disciplina lo que salva a muchos. Así pues,
hemos de dar nuestro brazo a lo establecido con vistas al orden, y, en todo caso,
nunca dejar que una mujer nos venza; preferible es —si ha de llegar el caso—
caer ante un hombre: que no puedan enrostrarnos ser más débiles que mujeres”.
Antígona: “… sin lecho nupcial, sin canto de bodas, sin
haber tomado parte en el matrimonio ni en la crianza de hijos, sino que, de
este modo, abandonada por los amigos, infeliz, me dirijo viva hacia el sepulcro
de los muertos… Porque con mi piedad he adquirido fama de impía”.
Tiresias: “La ciudad sufre estas cosas a causa de tu
decisión. Nuestros altares públicos y privados, todos ellos, están infectados
por el pasto obtenido por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo que yace
muerto. Y por ello los dioses no aceptan ya de nosotros súplicas en los
sacrificios, ni fuego consumiendo muslos de víctimas; y los pájaros no hacen ya
resonar sus cantos favorables por haber devorado grasa de sangre de un cadáver”.
Mensajero “Hazte muy rico en tu casa, si quieres, y vive con
el boato de un rey, que, si de ello está ausente el gozo, no le compraría yo a
este hombre todo lo demás por la sombra del humo, en lugar de la alegría”.
Esto dice Steven Pinker en La
tabla rasa:
“En su libro Antígonas, el crítico literario George
Steiner demostraba que la leyenda de Antígona ocupa un lugar singular en la
literatura occidental. Antígona era hija de Edipo y Yocasta, pero el hecho de
que su padre fuera su hermano y que su hermana fuera su madre fue sólo el
principio de sus desdichas familiares. Desafiando al rey Creonte, enterró a su
hermano asesinado Polinices, y cuando el rey lo descubrió, ordenó que la
enterraran viva. Ella se suicidó y así engañó al rey, por lo que el hijo del
rey, que estaba locamente enamorado de ella y no podía alcanzar su perdón, se
suicidó sobre su tumba. Steiner señala que Antígona se considera ampliamente
«no sólo la mejor tragedia griega, sino una obra de arte que se acerca a la
perfección más que cualquier otra que haya producido el espíritu humano». Se ha
representado durante más de dos mil años y ha inspirado innumerables versiones
y variaciones. Steiner explica su resonancia permanente”:
Creo que sólo se le ha dado a un texto literario poder
expresar todas las constantes principales del conflicto de la condición del
hombre. Cinco son estas constantes: la confrontación entre hombres y mujeres; entre
viejos y jóvenes; entre la sociedad y el individuo; entre los vivos y los
muertos; entre los hombres y dios (o dioses). Los conflictos que surgen de
estos cinco órdenes de confrontación no son superables. Hombres y mujeres, viejos
y jóvenes, el individuo y la comunidad o el Estado, los vivos y los muertos, los mortales y los inmortales se
definen a sí mismos en el proceso conflictivo de definirse mutuamente […] Los
mitos griegos encarnan determinadas confrontaciones biológicas y sociales
básicas y las autopercepciones de la historia del hombre, por esto perduran
como legado vivo en la memoria y el reconocimiento colectivos.