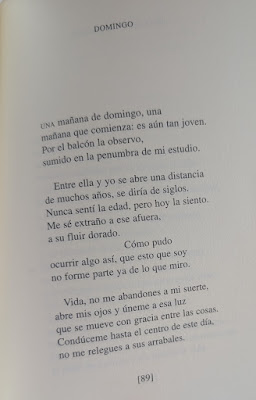Alguien podría decir que en esta provincia
o al menos en el alfoz que rodea la ciudad no hay verano
Que las temperaturas son frías como las
del comienzo de primavera y constante el viento
Que hay algo de calor en las horas
postreras
También podría decir por qué no se mudan
aquí quienes tanto se quejan del calor playero
La avena que ha sustituido a los primeros
herbazales se agita hacia el oeste con inagotable movimiento
Si camino entre ella me acaricia las
piernas
Veo un milano dejarse llevar por la
térmica el cantar de pájaros
Giro en círculo desde el cerro veo las
nubes que se garrapiñan en las partes bajas el cielo argénteo
Las cosechadoras que van dejando atrás
caminos de paja surcos amarillos
Los tractores a la espera del grano en el
remolque
La tejera abandonada el polígono humeante
las carreteras que circunvalan los otros cerros frente a mí el parque comercial
que el tren recorre y los barrios obreros los picos de la Demanda teñidos
de azul oscuro como a ocultas de las nubes que los ciñen y un poco más acá y al
sur la ciudad vieja con sus torres la historia antigua de reyes y princesas
olvidados y el campo llano a Madrid y la capital de la región
Un plano horizontal apenas partido por el
río a pocos centímetros de convertirse en pasado ignoto
No puedo consignar el ruido de la mecánica
ambulante inútil podría decir aquel de sirenas y motores
Tampoco el ondear de las banderas ni la
sinfonía del bosque a mis espaldas ni los olores que me llegan
Lo que simula ser estable con una fe a
toda prueba no es más que un sórdido instante que se desconoce
Pero qué instante de prodigiosa felicidad vertical
en el paisaje que me circunda como si Yo fuese el dueño
Sé que no habrá otro día igual a este que
me hago viejo que a no tardar conmigo se acabará el mundo pero qué importa si
ahora puedo decirlo
Qué importa si dentro de poco nadie se
acordará de cada uno de cada uno de nosotros