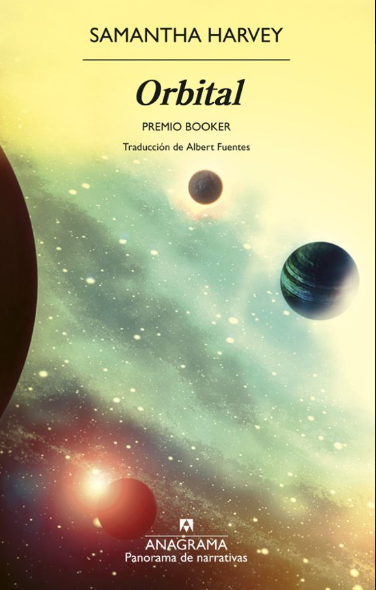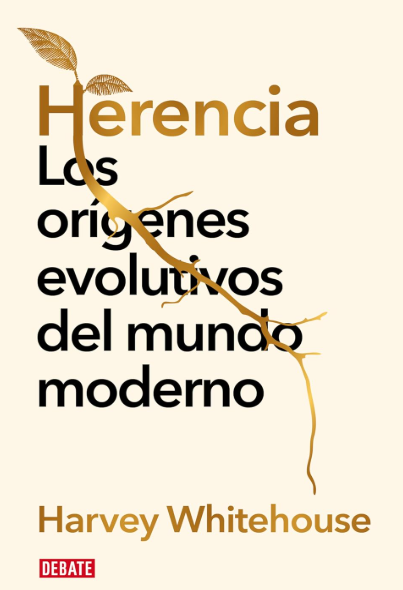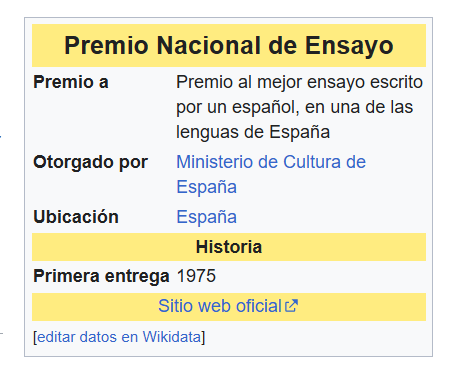"Creo que los humanos deberían ser plantas" Yi Ssng.
El lector impaciente nerviosea en el inicio de la narración porque no comprende a dónde quiere llegar la autora de La vegetariana, de la reciente Premio Nobel Hang Kan. El relato se compone de tres partes como en la partitura de un concierto. La primera de las tres está narrada a dos voces. En primera persona, el marido de Yeonghye, el señor Cheong, un hombre convencional, narra la abrupta decisión que ella ha tomado, no comer carne. No explica las razones que la han llevado a ello. Una decisión que no admite razón por más que el marido y su familia, el padre, la madre, la hermana y el cuñado le supliquen, incluso se mantiene firme ante la fuerza que su padre, un veterano de la guerra de Vietnam, ejerce sobre ella, una fuerza que se convierte en violencia en una comida familiar.
La voz del marido narrador va aportando datos de contexto. En una comida de
empresa a la que ambos asisten ella se niega igualmente a comer. También se
niega a tener sexo con él, pero él la fuerza y la penetra sin su
consentimiento. Al comienzo el marido explica qué le llevó a fijarse en ella:
rasgos de carácter indiferenciado, ni alta de baja, ni alegre ni triste.
En cursiva, a la narración del marido se contrapone la de Yeonghye, entreverada
de sueños, en los que aparecen la carne y la sangre y la violencia, en un caso
un perro degollado, que, de algún modo, cree el lector, explican la decisión de
la protagonista de convertirse en vegetariana. El capítulo acaba con Yeong-hye
en el hospital tras haberse cortado la muñeca en la reunión familiar.
En la segunda parte es el marido de la hermana de Yeonghye, es decir su cuñado,
artista gráfico y de video, quien expone su voz en estilo indirecto libre.
Quien habla es el hombre empoderado, que reviste sus acciones del aura del arte
y del poder irresistible del deseo. Quería grabar el proceso de pintarle el
cuerpo desnudo. En la narración ambos se confunden. La mujer, ya como modelo
o como objeto deseable, dice que no, pero accede a la voluntad del
hombre. Esta parte es compleja. Es difícil deslindar dónde acaba la naturaleza
humana y dónde la voluntad. El lector barón se ve sometido a un autoexamen. Por
contra, Yeonghye se muestra como un objeto pasivo.
"Entonces
él se dio cuenta de qué era lo que le había impactado tanto cuando ella se
tendió sobre la sábana al principio. Era un cuerpo exento de deseo y
paradójicamente era también el bello cuerpo de una mujer joven. De esa
contradicción emanaba una fuente de fugacidad, una fugacidad extraña y sólida.
La entrada del sol se diseminaba a través del ventanal como infinitos granos de
arena y, aunque no fuera perceptible a la vista, la belleza de ese cuerpo
también se estaba desmoronando como arena pulverizada... Una multitud de
sentimientos indescriptibles lo asaltaron a la vez, llegando incluso a
apaciguar el deseo que lo había estado atormentando tenazmente durante todo un
año".
En la tercera, Inhye, la hermana, también en estilo indirecto libre, narra, mezclando los tiempos, la relación con su hermana. Una y otra vez ensimismada trayendo a la memoria las variables que podrían haber afectado el destino de Yeonghye. Se descorre el velo y aparece la vida real, la vida falsa obligada e inconsciente de la mujer, tal como lo ve Inhye, que se interroga sobre qué le ha llevado a su hermana a desear morir y a sí misma a tener la vida frustrada que ha tenido. De pronto, tuvo la sensación de que nunca había vivido y se sintió sorprendida. Era cierto. No había vivido realmente. Yeonghye ha decidido dejar de comer y de hablar. Médicos y enfermeras intentan por todos los medios que coma, le pinchan por todas las venas del cuerpo e intentan sin éxito introducirle comida a través de la nariz. La visita de Inhye al psiquiátrico donde está encerrada su hermana le sirve para rememorar qué ha sido de la vida de las dos.
Formalmente, La vegetariana funciona como un concierto en tres movimientos. Un concierto para una solista opaca, primero silenciosa, después apagada y finalmente muda hasta llegar a la extinción.
Le da la réplica en el primer movimiento, una voz de barítono, el hombre
convencional, aquel hombre que decidió escogerla como esposa por su falta de
cualidades. El fondo orquestal va desarrollando el tema principal de la obra, la
condición femenina, sometida a las distintas instituciones, la familia, el
mundo laboral, el sistema de salud.
En el segundo, el marido de su hermana, un saxo tenor que por su condición de
artista puede experimentar con ella, somete su cuerpo a su deseo más o menos
enmascarado, bajo la excepcionalidad moral del artista.
En el finale es su hermana, en forma de mezzo, quién le da la réplica, con
variaciones sobre el tema de la culpa, Inhye, sácame de aquí, y la
imposible redención, con final dramático, con fondo de oboes y fagotes,
enfermeras y médicos que aplican técnicas médicas de prolongación de la vida
contra su voluntad.
La vegetariana es una narración magistral. Sin duda, la academia sueca comprendió su singularidad: una escritura que avanza con ritmo pausado, culminando de vez en cuando con una descarga emocional que revela los sentimientos profundos que no explicitamos:
'Igual que si estuvieran unidos por un cable eléctrico, se descubrió a sí mismo crispándose y temblando ligeramente cada vez que ella sacaba la lengua, como si recibiera una descarga... Estaba recuperando la calma, que ya no sudaba ni le temblaba la mano. Como si se hubiera puesto una compresa de hielo, su cabeza también se había enfriado" (Yeonghye está comiendo un helado).
Frases
meditadas, redondas, que remiten a significados más allá del contexto es que se
dicen: "El tiempo, que es un torrente ecuánime hasta la crueldad, se
llevó en sus aguas su vida firmemente asentada en torno a la paciencia".