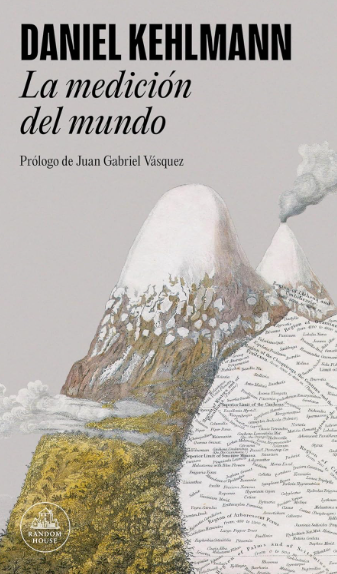A pesar de su aparente fragilidad, la vida lleva, quién lo diría, una cuarta parte de la edad del universo, aunque es verdad que solo podemos como especie con conciencia dar cuenta de los últimos 30 minutos, si considerásemos la historia de la tierra reducida a un año. No tardó mucho, pues, en aparecer la vida en el planeta, después de que el polvo, las rocas y el fuego se asentasen y enfriasen y de que unos cuantos asteroides aportasen le enorme masa de agua que hoy constituyen los océanos. La vida surgió moldeada por la tierra, que a su vez fue moldeada por la vida, constituyendo un todo único, para algunos, un organismo que se autorregula.
Tuvieron que darse, y
mantenerse, unas condiciones únicas, una
temperatura del agua, ni congelada ni hirviente, una adecuada salinidad del
mar, controlada por la cantidad de CO2 en la atmósfera, para que, con la
división de las moléculas de agua, en "la reacción más fundamental de
cuentas han tenido lugar en la tierra", la fotosíntesis oxigénica, apareciese
la vida, prosperase y se ramificase en formas que la fantasía difícilmente
podría imaginar. ¿Cómo hemos tenido tanta suerte? Tim Lenton, defensor de la
hipótesis Gaia, cree que podría haberse dado un escenario en el que la vida en
el planeta comenzó, luego colapsó, luego comenzó de nuevo, siendo un poco
diferente, y así una y otra vez, hasta que encontró una manera estable de hacer
las cosas, una especie de ensayo y error.
Pero sucedió, la energía
que el sol emite en forma de radiación fue atrapada por las moléculas captadoras
de luz que poseen bacterias y plantas y transformada en energía química
mediante la fotosíntesis y parte de esta, a su vez, transformada en movimiento para
poner en marcha la vida.
Los antepasados de
nuestra especie empezaron a usar herramientas y, más tarde, hace un millón de años, el fuego. Cocinar no está en
los genes, aprendieron a hacerlo y lo transmitieron en entornos sociales. Un
saber acumulado que ha dejado huella en los genes y que cambió la morfología y
la fisiología - los intestinos, los dientes. Somos naturaleza, somos cultura. Los
comportamientos basados en la cultura y la evolución genética se
retroalimentan. La agricultura, el sedentarismo, el lenguaje, la escritura.
Nuestras pautas de vida y nuestra mente,
nosotros primates, se han visto impregnadas por la cultura.
La
alfabetización tiene efectos significativos en nuestros cerebros. Aumenta el
tamaño del cuerpo calloso, el principal conector entre los hemisferios
izquierdo y derecho. Cómo afecta la tecnología de los teléfonos inteligentes a
la atención y la memoria. En cada transición es pertinente preguntarse:
¿estamos mejor?
¿En qué me diferencio
del resto de los seres vivos que pueblan el planeta? Ya sé que soy naturaleza,
aunque como tantos no lo tengo presente. Mi naturaleza no es modular como los
robles, los corales, los hongos o animales marinos como los briozoos, pequeñas
unidades repetidas que funcionan juntas, en forma de espaguetis, musgo o ramas,
como colonias. Soy más bien como las hormigas, las abejas o los pulpos, un
organismo unitario, compuesto de partes que, a partir de una sola célula,
crecen, envejecen y mueren. La experiencia consciente humana es un producto
conjunto de nuestra naturaleza animal y de la cultura incardinada en nuestra
existencia. Tengo la ilusión de identidad, ser yo mismo en el tiempo. Tengo
experiencias y memoria lo que me da la sensación de continuidad, pero ¿acaso
soy aquel niño que recuerdo, el confuso adolescente, el padre de mis hijos o el
abuelo de mis nietos?
Parte
de lo que nos da la sensación de poseer un yo definido es el sentimiento de que
somos un sujeto en una historia coherente que se extiende a lo largo del
tiempo... Reunimos viejos recuerdos en una historia coherente e intentamos dar
sentido a la continuidad a través del cambio. Esto depende, a buen seguro, del
lenguaje, nuestra gran herramienta narrativa. "Así soy yo".
Si pudiese prolongar mi
vida por medios mecánicos, mi cerebro descargado en algún cacharro informático,
cómo podría tener la seguridad de que ese y este yo que ahora piensa en ello
sería el mismo. ¿Acaso volvemos al viejo dualismo cartesiano para creer que la
mente puede vivir separada de los compuestos biológicos?
Sabemos que todo
perece, un continuo renovarse de la vida. Estamos hechos de materia fungible
que se va desgastando y consumiendo. La propia tierra tiene los días contados,
también el sol y el mismo universo.
Cómo dar una idea del
contenido de Vivir en la tierra. El autor se vale de su doble condición
de filósofo y submarinista, australiano, para afianzar su idea con ejemplos que
encuentra en el mar y en el cercano arrecife de coral junto a las ideas, tanto
de autores clásicos como contemporánea, sobre el percibir y actuar en el
planeta. La idea que transmite es la de continuidad de la vida. Incluso si
hablamos del lenguaje y conciencia podemos remontarnos en la escalera de la
vida, para ver cómo de un modo u otro los seres vivos se las han apañado para
comunicarse entre ellos y actuar. La
experiencia sentida está muy extendida en la vida animal. Se puede hablar de animales
sintientes. Cabe preguntarse,
incluso, qué tipo de animales hubieran podido desarrollar inteligencia y
cultura si nosotros no hubiésemos estado aquí. Sorprendentemente, halla los
mejores candidatos en las aves: El pergolero - y otros pájaros -, la cumbre de la
ingeniería aviar, con sus enramadas, podría ser el mejor candidato.
Si el autor se pregunta
por los orígenes, cómo surge la vida, cómo se aclimató y se extendió por el
planeta, también lo hace sobre su futuro en la Tierra. Si somos naturaleza, si
nada de la vida nos es ajeno, si una cadena de acontecimientos nos trajo hasta
aquí, hermanados con el resto de los seres vivos, tenemos una responsabilidad
con ellos. La forma en que los animales vivían en la tierra cambió cuando
los humanos empezaron a criarlos, y de nuevo con la agricultura
industrializada. Es probable que no podamos hacer mucho para revertir el
cambio climático: una parte se debe a los ciclos del carbono y a los del sol y
otra a nuestra propia actividad. No podemos desde Occidente exigir a los países
pobres políticas climáticas ahora que se están saliendo de la pobreza.
El autor aboga, en
cambio, por políticas conservacionistas. Es un escándalo el maltrato a los
animales, la vida miserable de cerdos y pollos, el transporte, los mataderos.
Hagamos un ejercicio mental, propone, si quisiésemos prolongar nuestra vida en
otra vida, ¿querríamos vivir como un pollo o como un cerdo? No se trata de
hacernos de golpe todos vegetarianos, ni de suprimir el dolor y la muerte, sino
de devolverles la vida que ellos tendrían si viviesen en condiciones de
naturaleza. Acabar con la ganadería industrial debería ser nuestra máxima
prioridad en lo que respecta a las relaciones entre animales y humanos. Algo
parecido sucede con la vida salvaje, la reducción de su hábitat, la extinción
de especies y de la masa de individuos. El objetivo es ampliar las áreas
protegidas, devolver una parte de la tierra a la vida salvaje.