 No sé si este estado de malestar y a ratos de ensoñación
propio de la convalescencia es el mejor para tratar con Ernst Jünger, en todo
caso se solapa con el animo con él pareció afrontar la vida, según lo que voy
leyendo en este finde en el que la lluvia amaga pero no acaba de soltarse en
tempestad. Llego a Jünger a través de la versión en español de las tres
entrevistas que dos periodistas italianos le hicieron en su retiro de
Wilflingen en 1995, cuando Miterrand, Khöl y Felipe González celebraban su
centenario por todo lo alto, y que ahora edita Página indómita, una de tantas
editoriales como ahora nacen, con el título de Los titanes venideros.
No sé si este estado de malestar y a ratos de ensoñación
propio de la convalescencia es el mejor para tratar con Ernst Jünger, en todo
caso se solapa con el animo con él pareció afrontar la vida, según lo que voy
leyendo en este finde en el que la lluvia amaga pero no acaba de soltarse en
tempestad. Llego a Jünger a través de la versión en español de las tres
entrevistas que dos periodistas italianos le hicieron en su retiro de
Wilflingen en 1995, cuando Miterrand, Khöl y Felipe González celebraban su
centenario por todo lo alto, y que ahora edita Página indómita, una de tantas
editoriales como ahora nacen, con el título de Los titanes venideros.
Lo que se ve en las respuestas de Jünger, en realidad un
monólogo orientado, es al hombre que con cien años ha fosilizado sus ideas que
va soltando como máximas de un libro del buen entender y comportarse, un hombre
para quien el final de siglo era prórroga y que no estaba en condiciones de
barruntar lo que iba a ser del siglo que venía y que por tan solo dos años no llegó
a conocer. Porque, en realidad, Jünger venía del siglo XIX (1895), si no de
antes, de los ideales de un tipo de ilustración, la forjada en Alemania por
Federico el Grande, que estaba en la base del ideal prusiano en el que se educó.
Un hito en su vida fue la concesión de la Ordre pour le Merite, orden creada
por Federico en 1740, por su valentía en la Primera Guerra Mundial (fue herido
hasta en catorce ocasiones), que tantas consideraciones, de honor y prácticas,
habría de granjearle. Si Jünger se lleva a la guerra a Nietzsche y al Orlando
furioso, sale de ella, además de tan altamente condecorado, con un libro
bajo el brazo, Tempestades de acero, que le daría la gloria literaria. El
éxito fue inmediato entre los jóvenes derrotados y contribuyó a la revolución
conservadora de los años posteriores. El propio Jünger, caballero prusiano, se
movió en los círculos del nacional bolchevismo, contribuyendo con sus escritos a
movilizar a una juventud deseosa de reconstruir el espíritu alemán. Sin embargo,
su aristocratismo y sentido del honor, que despreciaba por igual el liberalismo
de la República de Weimar y la ordinariez nazi, le impidieron cualquier
acercamiento a los nacionalsocialistas. Por dos veces rechazó presentarse al
Reichstag en sus listas. De todos modos, en estas tardías entrevistas, lo más
cercano a una condena a los nazis que se le oye es cuando dice que, junto a su
amigo Carl Schmitt, sobre ellos “Sentíamos una especie de extrañamiento e
indiferencia, si no de escepticismo”.
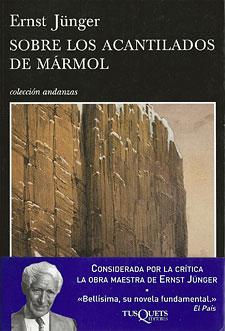 La cuestión era saber si este hombre que parecía iba a
desembocar en el siglo XXI con las ideas de un caballero prusiano, patria y
honor, sacrificio y colectividad, era el mismo que aparecía en sus escritos, si
había diferencias entre el hombre y el escritor, si sigue siendo el gran
escritor que se decía haber descubierto a la vuelta de las trincheras de la 1ªGM.
La lectura a estas alturas, y en el estado en que lo leo, de Los acantilados
de mármol, es contradictoria. Por un lado, me cansa su retórica, una prosa
que sigue el estilo heroico del pasado pero también el profético de los textos
religiosos, quizá queriendo contradecir a Marx cuando pronosticó que no sería
posible concebir una Iliada tras el invento de la pólvora. En su tiempo,
algunos lo leyeron como una fábula aristocrática contra la vulgaridad nazi: el protagonista y su hermano, dos soldados
caballeros, licenciados de una guerra pasada, se enfrentan al populacho dirigidos
por un Gran Guardabosque que causa la destrucción total. La acción se sitúa en
la Marina, el mundo ordenado, y la Campiña, donde viven los desertores, los
lemures y los rufianes; dos formas de entender la relación con la naturaleza se
enfrentan hasta la muerte. El cuento está llenó de personajes y hechos
simbólicos y en la guerra participan fuerzas telúricas y animales, víboras,
mastines y molones. Pero por otro lado, está tan bien escrito que las
descripciones de las formas del bosque, de los árboles, de las fases de la
floración, de los efectos de los cambios de luz que a menudo es pura poesía.
Jünger tenía como su segunda naturaleza, si no la tercera, tras la de
condecorado de la 1ª GM y la de escritor, la de naturalista (entomólogo
reconocido).
La cuestión era saber si este hombre que parecía iba a
desembocar en el siglo XXI con las ideas de un caballero prusiano, patria y
honor, sacrificio y colectividad, era el mismo que aparecía en sus escritos, si
había diferencias entre el hombre y el escritor, si sigue siendo el gran
escritor que se decía haber descubierto a la vuelta de las trincheras de la 1ªGM.
La lectura a estas alturas, y en el estado en que lo leo, de Los acantilados
de mármol, es contradictoria. Por un lado, me cansa su retórica, una prosa
que sigue el estilo heroico del pasado pero también el profético de los textos
religiosos, quizá queriendo contradecir a Marx cuando pronosticó que no sería
posible concebir una Iliada tras el invento de la pólvora. En su tiempo,
algunos lo leyeron como una fábula aristocrática contra la vulgaridad nazi: el protagonista y su hermano, dos soldados
caballeros, licenciados de una guerra pasada, se enfrentan al populacho dirigidos
por un Gran Guardabosque que causa la destrucción total. La acción se sitúa en
la Marina, el mundo ordenado, y la Campiña, donde viven los desertores, los
lemures y los rufianes; dos formas de entender la relación con la naturaleza se
enfrentan hasta la muerte. El cuento está llenó de personajes y hechos
simbólicos y en la guerra participan fuerzas telúricas y animales, víboras,
mastines y molones. Pero por otro lado, está tan bien escrito que las
descripciones de las formas del bosque, de los árboles, de las fases de la
floración, de los efectos de los cambios de luz que a menudo es pura poesía.
Jünger tenía como su segunda naturaleza, si no la tercera, tras la de
condecorado de la 1ª GM y la de escritor, la de naturalista (entomólogo
reconocido).
Sé que no es suficiente para tener una idea cabal de un
escritor haber leído unas cuantas entrevistas y artículos y este Los
acantilados de mármol. Me faltaría probablemente volver a El trabajador,
que una vez dejé sin entusiasmo, y entrar en alguna de las muchas páginas de sus
Diarios, que abarcan desde 1914 a la antesala de su muerte en 1998, pero
la sensación que me queda es que a pesar de su cercanía a la naturaleza, en
realidad un coleccionista de insectos muertos, y de su postura contra la
técnica y contra la globalización, en realidad una defensa de la vieja nación,
no era un hombre para el siglo XXI. Es difícil aceptar hoy su militarismo
heroico, su defensa del elitismo, como cuando recoge esta frase de Heráclito: “Uno
solo es para mí como diez mil, si es el mejor”, que anteponga a Spengler por
delante de Benjamin en el estudio de la filosofía de la historia o que desdeñe
a Max Weber frente a la comprensión, cuando no la aceptación sin más, de las
ideas de su amigo Carl Schmidt, que defendía que “es el Führer quien hace el
derecho” y que la política consiste en designar al enemigo. Y en cuanto a escritor,
es potente, su prosa atrapa por el ritmo y colorido, pero también suena a
vieja, a continuación de la prosa romántica alemana anterior a la revolución
modernista que cambió la literatura justo cuando publicaba su primer libro. Termino
con una frase suya: “La literatura es como una luz que, invisible en sí misma,
calienta y hace visible el mundo”.


No hay comentarios:
Publicar un comentario