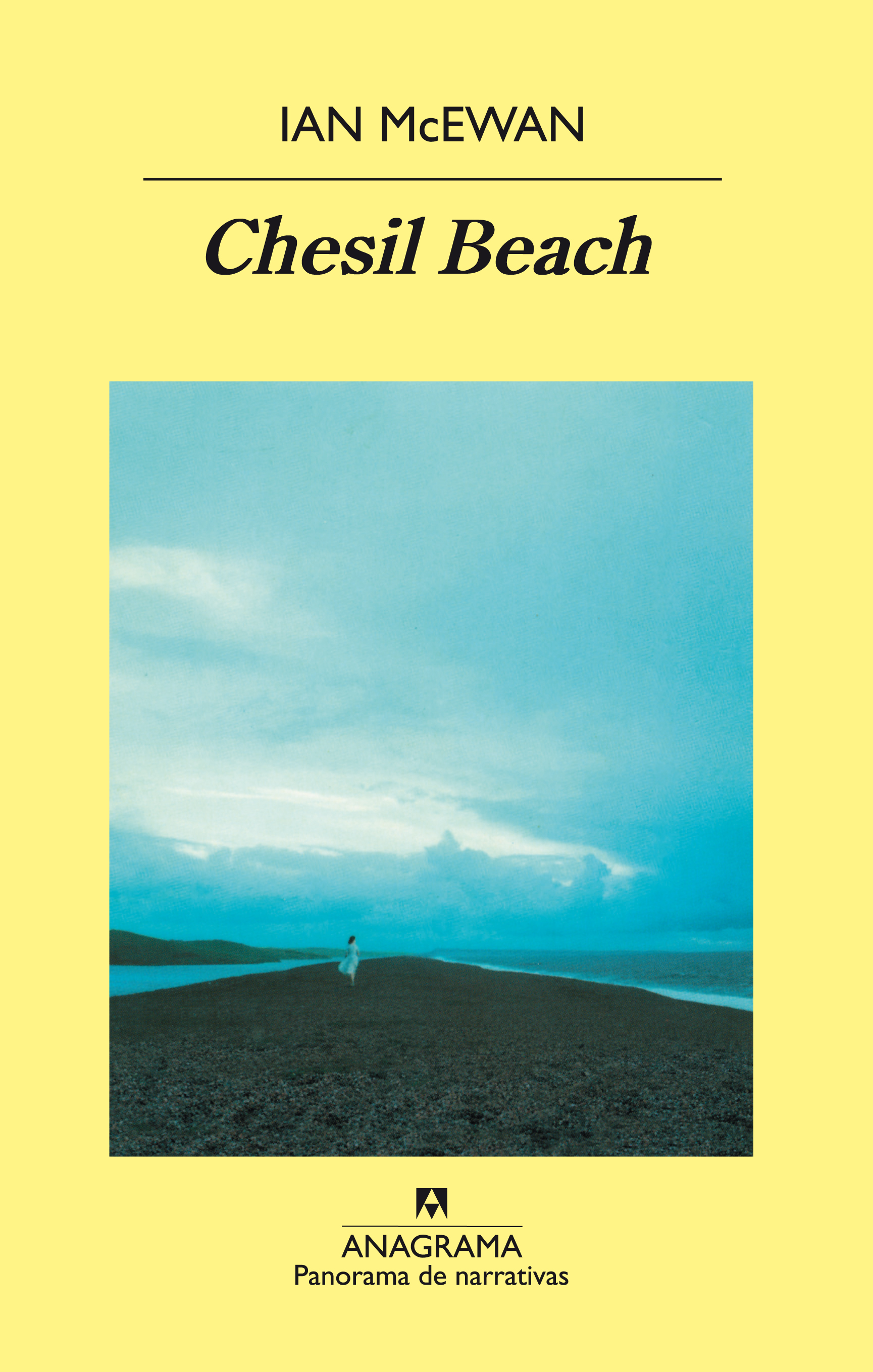
De creer a los críticos estaríamos no sólo ante la mejor novela del año, también ante una de las mejores de la década. En suma, una obra maestra. Pero, uno va leyendo.
Bajo el pretexto de reconstruir la mala educación sentimental de una pareja de jóvenes de comienzos de los 60, del año 1962, exactamente, -y la fecha tiene su qué, pues como en la contraportada se nos informa, al año siguiente los jóvenes ingleses comenzaron a follar (sic)-, Ian McEwan, escribe una novela para un público que sabe que le va a agradecer la reconstrucción de aquellos años, en los que en realidad algunos follaron mucho y la mayoría nada. La novela es una caja roja de Nestlé, al modo de las últimas películas de Woody Allen.. Ofrece los ingredientes necesarios para estimular la pituitaria del hombre culto europeo entrado en años. Por supuesto está bien escrita, cómo no iba a estarlo después de tantos ejercicios de escritura. 10 novelas ya y otros tantos libros de otros géneros. Aunque algo dado a la adjetivación, ofrece páginas dignas de un buen estilista, como diría un crítico de EP, si eso fuese literatura. Sí, hay alguna cosa interesante, cómo el padre transmite al hijo el trastorno de la madre: “…aquel simple enunciado, el poder de las palabras para hacer visible lo que no se veía. Daño cerebral”); o cómo el protagonista comprende en qué consiste la madurez, al perder la amistad de un amigo universitario, tras querer reparar a puñetazos una humillación que aquel había sufrido: “… el descubrimiento de que había nuevos valores por los que prefería ser juzgado”.
Pero si sacamos los referentes culturales: el opus 18 de Beethoven y la sinfonía Haffner de Mozart por aquí (“La inaugural subida de una octava le arrebató con su osada claridad”), Shakespeare y el césped del Christ Church en Oxford por allá; la descripción de ambientes relamidos: tal sala de blues y el Wigmore Hall (“una tarde vio en una papelera unas anotaciones de concierto a lápiz. Se emocionó al descifrar finalmente las palabras ’atacar en el sí”); el toque psicoanalítico para explicar las conductas extrañas: el trastorno de la madre, un posible incesto, sugerido con cautelas propias de una novela victoriana; dos familias separadas por el escalón social, al que el cine y la literatura han dedicado, pongamos, un tercio de su producción: la rica, exudando el característico mal olor de cultura y riqueza como agua y aceite difíciles de casar y la pobre, pero honrada, que vive con dignidad la locura de la madre; los toques históricos: el combate juvenil contra el armamentismo nuclear en la guerra fría, padres liberales, hijos revolucionarios; las escenas de erotismo elegante a lo D.H. Lawrence. Si quitamos todo eso, qué queda. Los miedos de una veinteañera a la noche de bodas, cuando follar para ella es la primera vez.
La novela se reduce a eso, el miedo a no poder afrontar la primera vez. La eyaculación precoz en el caso del hombre; la frigidez en el de la mujer. Cuántas veces hemos leído o visto de ese tema. Ian McEwan lo describe con ironía –bien- y omnisciencia –mal, ¿cómo es posible a estas alturas? Lo menos creíble resulta atribuir dichas tribulaciones a un momento histórico preciso, el señalado paso del año 1962 al 1963. En la novela ese cambio se produce con un corte igualmente inusitado. Hasta mediada la página 176, el clímax de un diálogo en ascenso sobre la culpa y la inmadurez, que se hace casi insoportable, lleva al lector a las alturas del melodrama (“…saboreando la delicia absoluta de la injuria, el agravio y el insulto que ella le había infligido”). A partir del segundo párrafo de esa página los acontecimientos se disparan como una flecha ansiosa por llegar al punto final, desprovistos de cualquier sentimentalismo, eso que el escritor ha jugado durante buena parte de la novela con un oscuro episodio freudiano. Demasiado poco para una obra maestra y lo poco, muy visto, para una novela mediana.


No hay comentarios:
Publicar un comentario